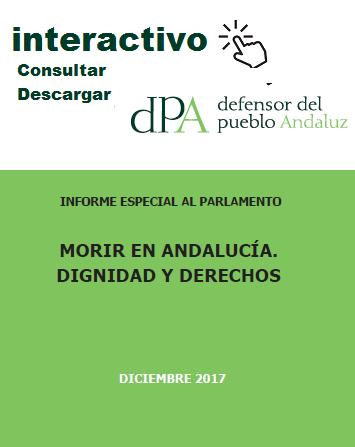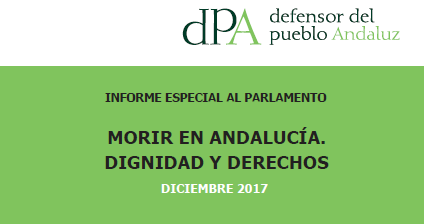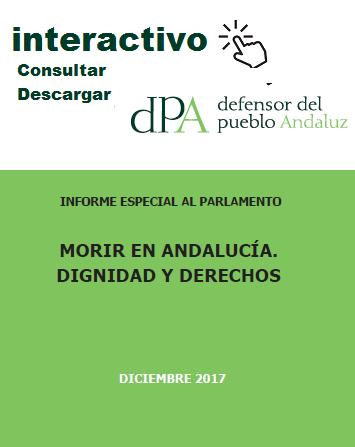 El presente Informe pretende analizar el cumplimiento del conjunto de derechos y garantías que se establecen en la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En particular, por lo que se refiere a los derechos a la información y al consentimiento informado; el rechazo del tratamiento y la retirada de una intervención; la realización de la declaración de voluntad vital anticipada; la recepción de cuidados paliativos integrales y la elección del domicilio para recibirlos; el tratamiento del dolor; la administración de sedación paliativa; el acompañamiento y la salvaguarda de la intimidad y confidencialidad.
El presente Informe pretende analizar el cumplimiento del conjunto de derechos y garantías que se establecen en la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En particular, por lo que se refiere a los derechos a la información y al consentimiento informado; el rechazo del tratamiento y la retirada de una intervención; la realización de la declaración de voluntad vital anticipada; la recepción de cuidados paliativos integrales y la elección del domicilio para recibirlos; el tratamiento del dolor; la administración de sedación paliativa; el acompañamiento y la salvaguarda de la intimidad y confidencialidad.
Asimismo, en relación al debate sobre la legalización de la eutanasia y el suicidio asistidos, pretende ofrecer información que ayude a las personas interesadas a comprender mejor cuáles son los aspectos legales y éticos sujetos a controversia, cuáles son los derechos e intereses en juego y qué razones y argumentos son las que sustentan las diferentes alternativas en discusión.
Hemos vivido durante siglos tratando de ignorar a la muerte y ahora nos vemos en la necesidad de tener que convivir con ella y sentir su presencia como una parte más de nuestra cotidianidad social y familiar. Quizás ha llegado el momento de dedicar un poco más de atención a ese periodo ineludible de nuestro proceso vital y de reflexionar sobre las condiciones en que el mismo se desarrolla. Este Informe, y su posterior Jornada, no pretende otra cosa que impulsar esa reflexión, propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte.
1. ¿Por qué este informe? 2. ¿Cómo se ha elaborado? 3. Principales conclusiones 4. Conclusiones específicas
VÍDEO DE PRESENTACIÓN
1. ¿Por qué este informe?
Dentro de las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en materia de salud, hay un tema que nos preocupa especialmente y está relacionado con las consecuencias que para la sostenibilidad del sistema sanitario pueden derivarse del progresivo envejecimiento de la población y del aumento del número de personas afectadas por enfermedades crónicas y pluripatológicas. Y, entre estas consecuencias, el reto de afrontar la atención a las personas durante el proceso de muerte, ante su incremento cuantitativo y la creciente demanda de nuevas prestaciones asistenciales.
Actualmente, nuestra población está cada vez más envejecida y afectada por enfermedades crónicas. Nuestro país ha entrado de lleno en lo que los demógrafos llaman “invierno poblacional”, es decir, las personas fallecidas superan al número de personas nacidas en el mismo año (en 2015, 420.290 nacimientos frente a 422.568 defunciones; en 2016, 410.611 defunciones y 410.583 nacimientos, y los datos provisionales de 2017 apuntan que se trata de de una realidad demográfica consolidada y creciente).
De otra parte, las innovaciones científicas y los avances en el campo de la salud han posibilitado que la esperanza de vida se alargue hasta situarse cerca de los 90 años y muchas enfermedades que antes eran letales ahora puedan ser objeto de tratamiento y, si no curadas completamente, al menos convertidas en enfermedades crónicas o de larga duración. La muerte sigue siendo inevitable, pero ya no llega pronto y rápido.
Creemos importante prestar más atención a esta realidad y reflexionar sobre las condiciones en que se desarrolla nuestro proceso vital. Con esta intención, hemos elaborado un informe especial “Morir en Andalucía. Dignidad y derechos”, que pretende propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte.
Nuestro objetivo ha sido analizar el cumplimiento del conjunto de derechos y garantías que se establecen en la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desde una perspectiva eminentemente jurídica y desde el prisma de la tutela de derechos. No pretende evaluar desde un punto de vista de la técnica sanitaria los planes y las políticas públicas que ordenan y regulan el desarrollo y aplicación de esta Ley.
volver
2. ¿Cómo se ha elaborado?
La metodología de trabajo ha sido cualitativa y se ha basado fundamentalmente en el desarrollo de tres jornadas de debate y reflexión con los colectivos o sectores mas directamente implicados: los pacientes y cuidadores, los profesionales y los gestores.
La primera jornada se ha realizado con representantes de Asociaciones de defensa de de pacientes afectados por enfermedades o patologías con especial incidencia en las ratios de mortalidad y morbilidad, familiares de pacientes en situación de terminalidad y personas cuidadoras de este tipo de pacientes. La segunda, ha sido con profesionales que desarrollan su labor en estos dispositivos de atención. Y, la tercera, con las personas responsables dentro del Sistema de Salud Pública de Andalucía.
Con carácter complementario, hemos realizado diversas visitas para conocer la realidad de los dispositivos hospitalarios destinados a esta atención, en particular las Unidades de Cuidados Paliativos, de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y con profesionales pertenecientes a los niveles de atención primaria o especializada con especial relación con pacientes en situación de terminalidad.
Y también hemos elaborado una encuesta anónima a través de nuestra web, dirigida a pacientes, familiares y cuidadores que quisieran trasladarnos sus experiencias en relación con el proceso de muerte en Andalucía.
El resultado es un Informe estructurado en 10 capítulos. Los seis primeros explican el objeto del informe y la metodología empleada, así como el esquema de derechos reconocidos en la Ley 2/2010, de 8 de abril: derechos a la información y al consentimiento informado; derecho a la declaración de voluntad vital anticipada; derecho a recibir cuidados paliativos integrales y la elección del domicilio para recibirlos; derecho a rechazar el tratamiento y la retirada de una intervención, tratamiento del dolor y la administración de sedación paliativa y, derecho al acompañamiento y la salvaguarda de la intimidad y confidencialidad
Por su parte los últimos 4 capítulos recogen los resultados de la encuesta; las principales conclusiones extraídas de la investigación realizada, y las recomendaciones y sugerencias de la Institución, así como un capítulo sobre la aportación de esta Institución al actual debate social en torno a la posible legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
Se trata de un tema que, por su actualidad, no podía ser obviado en un Informe de estas características, por mas que el mismo tenga como principal objeto de análisis los derechos reconocidos y garantizados en la vigente Ley 2/2010, entre los que las intervenciones reseñadas no se incluyen. Nuestra intención no es tomar parte en ese debate defendiendo alguna de las posturas existentes, sino aportar información y datos que sirvan para un mejor conocimiento por la ciudadanía andaluza de las cuestiones debatidas, de las posiciones existentes al respecto y del marco legal y doctrinal en que se enmarcan.
volver
3. Principales conclusiones
En general, los derechos y garantías que se establecen en la Ley 2/2010, de 8 de abril, se respetan y cumplen en Andalucía. No obstante, advertimos la existencia de determinadas carencias, insuficiencias e inequidades que nos impiden poder afirmar que dichos derechos están plenamente garantizados y se respeten por igual en todo el territorio andaluz y en relación a todas las personas en proceso de muerte.
La Administración Sanitaria Andaluza ha realizado un esfuerzo considerable para la atención y asistencia de las personas que afrontan una enfermedad terminal, así como para satisfacer las necesidades de sus familias y cuidadores. No obstante, ese esfuerzo no ha sido suficiente para cubrir las demandas actuales de la población andaluza, ni las que pueden preverse a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población y los avances médicos que propician un aumento de las personas afectadas por enfermedades crónicas y pluripatológicas.
Actualmente el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos.
¿Cuáles serían las principales carencias y propuestas para su mejora?
1.- Mostramos nuestra preocupación por la evidente falta de equidad que existe en relación al despliegue de medios y recursos que conforman el sistema de cuidados paliativos de Andalucía. En particular, la distribución territorial de los mismos propicia situaciones de clara discriminación entre unos territorios y otros, resultando especialmente perjudicadas las personas que residen en zonas rurales, cuyas posibilidades de acceso a los recursos avanzados de cuidados paliativos es mucho más limitada que las de las personas que residen en núcleos urbanos, llegando incluso a ver cuestionado su derecho a optar por el domicilio como lugar donde recibir la asistencia y vivir la etapa final.
2.- También debemos decir que la atención paliativa de las personas menores de edad constituye uno de los aspectos más deficitarios del sistema, por su falta de respuesta específica a las connotaciones especiales que presenta este colectivo. En particular nos preocupa que no esté resuelta la atención del paciente pediátrico en el domicilio, lo que determina que un porcentaje muy elevado de niños y adolescentes estén falleciendo en los hospitales en contra de sus deseos y el de sus familias.
3.- Pensamos que es imprescindible actualizar el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, partiendo de una previa evaluación del mismo que permita poner de manifiesto las carencias e insuficiencias que presenta el modelo diseñado y determinar con precisión cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. A tal fin, estimamos necesario que se realice un nuevo estudio sobre cómo mueren los andaluces, similar al que ya fue realizado en 2012. El nuevo Plan Andaluz de Cuidados Paliativos debe incluir un diseño definitivo del modelo organizativo y funcional a implantar en Andalucía, poniendo límites a la diversidad de modelos que existen actualmente.
4.- La situación de los pacientes no oncológicos sigue siendo la asignatura pendiente. Es indispensable mejorar sustancialmente su situación, garántizándoles un acceso equivalente al de los enfermos de cáncer en la atención de cuidados paliativos.
5.- Debemos destacar las carencias que padecen los recursos avanzados de cuidados paliativos y reclamar la necesidad de dotar a los mismos con los medios personales y materiales que el propio Plan establece, en particular, la incorporación de los psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas previstos.
Es importante destacar que la dedicación, cualificación y capacitación de los profesionales integrados en los recursos avanzados de cuidados paliativos constituyen la piedra angular sobre la que se asienta el sistema sanitario público dedicado a atender a estas personas.
6.- Por lo que se refiere al cumplimiento de los deberes de información y a la garantía del consentimiento informado se ha mejorado bastante, pero hay que incrementar las habilidades de los profesionales para que puedan establecer con los pacientes y sus familiares un auténtico proceso comunicativo que conduzca a la adopción compartida de las decisiones. También se deben erradicar prácticas negativas que aún persisten, como la denominada “conspiración del silencio”, el abuso del “privilegio terapéutico” o la desatención a los pacientes de edad avanzada.
7.- En relación con el derecho de las personas a formular anticipadamente sus voluntades vitales, se han mejorado y ampliado los puntos de registro y se han facilitando herramientas tecnológicas para su más cómoda cumplimentación. No obstante, ante el escaso número de declaraciones registradas, se impone la tarea de profundizar en la difusión del documento, destacando su funcionalidad y relevancia, y consideramos que se debe facilitar su cumplimentación ofreciendo asesoramiento a las personas interesadas y reduciendo la complejidad que actualmente presenta.
8.- En cuanto al derecho de los pacientes en situación terminal al acompañamiento de sus familiares y a la confidencialidad, su cumplimiento está muy condicionado por el lugar en el que los mismos permanezcan, resultando con frecuencia incumplidos cuando los pacientes se encuentran en la UCI o en urgencias.
9.- El derecho de los pacientes en situación terminal a ser alojados en habitaciones individuales no siempre se respeta, especialmente en momentos de especial demanda asistencial. Se trata de un derecho legalmente reconocido y garantizado, un derecho pleno que no puede quedar condicionado por las circunstancias, sino que debe desplegar su efectividad en todo caso, aceptando únicamente su suspensión temporal en situaciones realmente excepcionales.
10.- Nos preocupa especialmente el excesivo peso que se hace recaer sobre las personas que deciden cuidar de sus familiares en situación de terminalidad en su propio domicilio. Se les pide demasiado y se les ayuda poco. A estas personas hay que formarlas y facilitarles el acceso a las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia de una manera ágil, en consonancia con el pronóstico vital de los pacientes. También reclamamos una modificación normativa que les permita beneficiarse de las medidas de conciliación que están establecidas legalmente para el cuidado de los hijos.
volver
4. Conclusiones específicas
a) Información y consentimiento informado.
Los pacientes reciben información adecuada acerca del diagnóstico y tratamiento, pero insuficiente en lo relativo al pronóstico de la enfermedad. La complejidad de los procesos asistenciales, en los que existe intervención de múltiples profesionales, exige que se identifique con claridad al facultativo responsable, como referente del paciente desde el punto de vista informativo y de puente entre las distintas modalidades asistenciales.
La conspiración del silencio, por falta de implicación suficiente de los profesionales, miedo al sufrimiento de los propios familiares y prácticas arraigadas inadecuadas, sigue siendo frecuente.
El consentimiento informado está plenamente integrado, pero, en ocasiones falla su fin de permitir la participación del paciente en lo atinente a su proceso, compartiendo la responsabilidad y los riesgos de las decisiones que se adopten, sobre todo en relación con determinados colectivos de pacientes, a los que se les presupone su falta de capacidad , como es el caso de menores de edad, personas con discapacidad, demencia senil, etc.
b) Declaración de la voluntad vital anticipada
El número de declaraciones de voluntad vital anticipada registradas en Andalucía es significativamente bajo -33.555 registradas desde 2004 hasta 2016-. El derecho está poco difundido y resulta escasamente conocido por la ciudadanía, hasta el punto de que su ejercicio se presenta poco menos que excepcional.
Para explicar esta situación se apuntan causas de muy diversa índole: el rechazo frontal de la muerte que impera en la cultura mediterránea; la tradición de paternalismo médico no del todo superada; la desconexión temporal entre el momento en el que se emite la declaración en relación con el tiempo en el que sus prescripciones deben ser aplicadas; el escaso protagonismo de los profesionales a la hora de impulsar su realización; y la complejidad que plantea la cumplimentación del modelo para el ciudadano medio.
-
Cuidados paliativos
Con carácter general el paciente llega tarde a la atención de paliativos en el curso evolutivo de su proceso. Hay que hacer desaparecer el estigma que en cierta medida conlleva la catalogación de un paciente como paliativo.
El Plan Andaluz de Cuidados Paliativos (PACP) diseña un modelo de atención compartida con participación de recursos convencionales y avanzados, pero el ajuste entre el modelo teórico y el real es heterogéneo, de manera que el esquema organizativo, la dotación de recursos y la forma en la que se interrelacionan son muy diversos.
Desde la puesta en marcha del PACP se ha producido un incremento neto de recursos avanzados, fundamentalmente en lo relativo a los equipos de soporte domiciliarios y mixtos, aunque no se han completado. Hay hospitales de especialidades que no cuentan con Unidades de cuidados paliativos (UCP) y la mayoría de los hospitales comarcales cuentan con un único equipo de soporte de carácter mixto, en el que un médico y un enfermero se enfrentan a una multiplicidad de tareas y se ven obligados a sustituirse mutuamente en las ausencias por vacaciones, licencias, enfermedad, etc.
La desigualdad en la dotación y distribución de recursos avanzados entre el ámbito urbano y el rural, con evidente perjuicio para este último, compromete la equidad en el acceso.
La atención integral de CP demanda equipos multidisciplinares, pero la dificultad que entraña que los recursos avanzados cuenten con dotaciones específicas de psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas, difícilmente puede resolverse con el recurso a los medios que normalmente tiene el sistema para desarrollar su labor ordinaria (psicólogos de los equipos de salud mental, trabajadores sociales de los hospitales y centros de salud, y fisioterapeutas de los servicios de rehabilitación), teniendo en cuenta las condiciones en las estos vienen desarrollando su trabajo y su falta de formación específica en la atención al final de la vida.
Se detecta una grave insuficiencia de plazas en recursos de media-larga estancia para pacientes que no pueden ser atendidos en el domicilio, bien por razón de la propia enfermedad que precisa un proceso de hospitalización prolongado, bien porque carecen de entorno social, o el que poseen no resulta apropiado para desarrollar esta función. Desde el ámbito social tampoco se da respuesta a esta situación.
Por lo que hace a la disponibilidad de medios materiales, se concluye que los recursos convencionales apenas necesitan medios extraordinarios, pero en el marco de los recursos avanzados muchas Unidades de cuidados paliativos (UCP) necesitan más habitaciones individuales y más medios técnicos para los equipos de soporte domiciliarios y mixtos.
La atención de urgencias (extra y hospitalaria) fuera de los períodos de funcionamiento ordinario de los equipos convencionales y avanzados continúa preocupando a pacientes y familiares. Se trata de anticipar la asistencia a las crisis a través de diversos mecanismos: comunicación previa de dicha posibilidad a los equipos de atención extrahospitalaria urgente; disponibilidad de profesionales de guardia las 24 horas en determinados centros; o utilización de recursos intermedios como las unidades de día para la práctica de actuaciones puntuales.
Hay muchas razones que determinan la especificidad de la población pediátrica en la atención de cuidados paliativos, pero su diseño organizativo aún se está fraguando. La atención de cuidados paliativos del paciente pediátrico en el domicilio no está resuelta, lo que se traduce en que un porcentaje muy elevado de niños y adolescentes fallece en los hospitales, en contra habitualmente de sus deseos y el de sus familias.
Se les pide demasiado a los cuidadores, que a veces se ven obligados a asumir en el domicilio técnicas que en el hospital llevarían a cabo los profesionales. Es necesario agilizar los instrumentos previstos en la Ley de dependencia y especialmente la ayuda a domicilio para dar respuesta efectiva a los enfermos paliativos. También que las medidas de conciliación previstas para el cuidado de hijos se extienden a las personas que cuidan enfermos en situación de terminalidad.
-
Rechazo y retirada de la intervención. Limitación del esfuerzo terapéutico. Tratamiento del dolor y sedación paliativa
Hay un déficit de conocimiento de la ciudadanía respecto de los derechos que le asisten en relación con la toma de decisiones al final de la vida y también, en parte, confusión terminológica de los profesionales.
El rechazo y la retirada de la intervención presuponen una decisión del paciente y la existencia de indicación clínica. Por contra, la limitación del esfuerzo terapéutico (o adecuación de medidas) exige un juicio profesional de futilidad de acuerdo a criterios de indicación y pronóstico.
La presión de la familia en contra de la limitación del esfuerzo terapéutico debe resolverse con estrategias de comunicación y negociación adecuadas, aunque, si no es posible el acuerdo, hay que situar el beneficio del paciente en primer lugar.
La hidratación y alimentación artificiales son actuaciones muy controvertidas como objeto de la limitación del esfuerzo terapéutico porque no existe consenso en cuanto a su consideración como tratamiento médico o medidas básicas de cuidado.
Se da un manejo adecuado del síntoma del dolor en el entorno de los profesionales que se dedican a la prestación de cuidados paliativos, pero existen dudas en cuanto a otros ámbitos asistenciales.
Cuando la sedación paliativa está bien indicada y ejecutada no provoca ningún problema moral a los profesionales, aunque a veces se discute en entornos no relacionados con los cuidados paliativos o los servicios de oncología.
El acceso a la sedación paliativa es un indicador más de calidad de la atención de cuidados paliativos y va ligado a la existencia de competencia profesional en el manejo de los síntomas y disponibilidad de recursos, de manera que todavía hay casos en los que no se aplica correctamente, tanto por defecto como por exceso.
Los comités de ética asistencial están infrautilizados, puesto que la frecuencia con la que se producen conflictos éticos vinculados a decisiones clínicas no se corresponde con el escaso recurso a los mismos. Es necesario hacerlos más útiles y ágiles en su funcionamiento.
f) Acompañamiento, intimidad, confidencialidad y atención al duelo
Los derechos al acompañamiento y la intimidad de familiares durante la estancia hospitalaria de los pacientes en situación de terminalidad se satisface adecuadamente cuando están ingresados en planta. No ocurre lo mismo cuando el enfermo permanece en la UCI o es atendido en los servicios de urgencia, donde el acompañamiento resulta muy difícil por la ausencia de lugares debidamente habilitados para que el paciente y sus familiares puedan estar juntos y en unas mínimas condiciones de intimidad.
Consideramos necesario que ante la muerte inminente se limite la permanencia de los pacientes en situación de terminalidad en estos servicios, anticipando su salida de la UCI o diseñando itinerarios de urgencia específicos que conduzcan a su alojamiento en habitaciones individuales. También cabe la disponibilidad de espacios adecuados dentro de los mismos que favorezcan las condiciones de intimidad y acompañamiento debidas.
Por su parte, la atención al duelo es uno de los aspectos más importantes de la atención de cuidados paliativos, que debe comenzar desde el momento en que se atisba la situación de terminalidad y continuar con posterioridad al fallecimiento para prevenir situaciones de duelo patológico. Para ofrecer esta atención se exige formación y conocimientos específicos.
El seguimiento del duelo se califica de “asignatura pendiente” de los cuidados paliativos, reconociéndose la imposibilidad de llevarlo a cabo en muchos casos.
g) Eutanasia y suicidio asistido
En el debate sobre la legalización o no de las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido deben primar los aspectos éticos y morales sobre otras consideraciones de carácter estrictamente político o jurídico. Y es por esta razón que esta Institución no considera oportuno posicionarse al respecto, avalando una u otra de las posturas en litigio.
Esta opción por la neutralidad no debe confundirse con indiferencia acerca de un debate, cuya trascendencia social, jurídica y política valoramos especialmente, hasta el punto de considerar que se trata de unos de los más importantes que debe afrontar nuestra sociedad próximamente.
A este respecto, aunque somos conocedores de que por razones competenciales la materia debe ser regulada mediante normativa estatal aprobada en las Cortes Generales, consideramos que podría resultar conveniente que la ciudadanía andaluza pudiera posicionarse al respecto. Para ello, estimamos que el procedimiento más correcto sería la adopción por el Parlamento de Andalucía de una Resolución adoptada por los Grupos Políticos con representación parlamentaria, tras un proceso de debate participativo en el que se fomente y promueva la intervención activa de la ciudadanía mediante una campaña informativa y la puesta en funcionamiento de herramientas que posibiliten la presentación de propuestas y la formulación de iniciativas por parte de personas o colectivos.
volver
Información Bibliográfica
volver